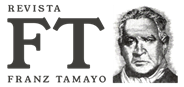 ISSN: 2710-088X - ISSN-L: 2710-088X
ISSN: 2710-088X - ISSN-L: 2710-088X
Volumen 4 No. 10 / Mayo - agosto 2022
Páginas 145 – 157
Aportes de la psicología social comunitaria para la acción del liderazgo comunitario en Venezuela
Contributions of community social psychology for the action of community leadership in Venezuela
Gilberto Barreto
https://orcid.org/0000-0002-9728-4104
Dirección de los Comisionados para la Defensa de los Derechos Socieconómicos del Estado Lara, Lara, Venezuela
Recibido marzo 2022 / Arbitrado marzo 2022 / Aceptado abril 2022 / Publicado mayo 2022
Resumen
Se lleva a cabo un ensayo sobre los aportes de la psicología social comunitaria a través de la intervención social desde la perspectiva de varios autores en especial de los esquemas aportados por la psicóloga comunitaria Maritza Montero con el fin de relacionar dichos lineamientos con el diseño de planes de acción comunitaria aplicados en Venezuela. Es así como se puede observar el carácter bilateral de la psicología social al estudiar por un lado la psicología individual desde su relación con los fenómenos sociales y la psicología colectiva. Es así como la psicología comunitaria establece como método la intervención social como forma de llevar a cabo la transformación de las comunidades a través de diferentes enfoques, los cuales deben enlazarse con las políticas públicas, el Estado y los líderes comunitarios para conformar lo que Montero (2010) ha descrito como Consorcio Social a partir del cual se pueden originar planes de acción y programas de beneficio comunitario los cuales deben ser las bases metodológicas para el desarrollo de las agendas comunitarias.
Palabras clave: Psicología social; Psicología comunitaria; intervención social; planes de acción comunitaria.
Abstract
An essay is carried out on the contributions of community social psychology through social intervention from the perspective of several authors, especially the schemes provided by the community psychologist Maritza Montero in order to relate these guidelines with the design of plans. of community action applied in Venezuela. This is how the bilateral character of social psychology can be observed when studying, on the one hand, individual psychology from its relationship with social phenomena and collective psychology. This is how community psychology establishes social intervention as a method as a way to carry out the transformation of communities through different approaches, which must be linked with public policies, the State and community leaders to conform what Montero (2010) has described as a Social Consortium from which action plans and community benefit programs can originate, which should be the methodological bases for the development of community agendas.
Keywords: Social psychology; community psychology; social intervention; community action plans.
INTRODUCCIÓN
Uno de los conceptos más aceptados de la psicología social es el establecido por Páez et al. (1992) citado por(Crespo, 1995) el cual indica que es un sistema entre lo social y lo individual que parte de las interacciones y representaciones intra e intergrupal. Por su parte (Salcedo, 2006) establece que las acciones psicológicas y el desarrollo humano desde el punto de vista de un proceso cultural y social, son quienes intervienen en las relaciones humanas y el entorno por lo que la psicología social se convierte en un enlace de conocimiento entre la psicología y la ciencia del desarrollo humano. Es necesario establecer como los métodos de intervención social en la psicología comunitaria brindan aportes significativos para la ejecución del liderazgo comunitario y sus planes de acción en Venezuela.
Fundamentos del orden y cambio social desde la psicología social
La autora Salcedo (2006) realizó un análisis de los estudios que fundamentan las teorías de la psicología social, en el cual destaca que la psicología individual está enfocada en el hombre solamente de modo aislado, en el que se estudia las direcciones que toma para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, donde en contadas ocasiones puede prescindir de las relaciones con sus semejantes, por lo que el “otro” se presenta como objeto, complemento o competencia, por lo que concluye que la psicología individual es un componente de la psicología social, ya que al estudiar las relaciones que la persona conforma con sus padres, hermanos y otras personas que son el blanco de su amor, se pueden considerar fenómenos sociales.
Ahora bien, en cuanto a la psicología colectiva, estudia un sin número de problemas que en su mayoría no se encuentran muy bien diferenciados. La sencilla tipificación de las formas de agrupación colectiva y la explicación de los fenómenos psíquicos requieren un gran trabajo de observación y exposición que han producido un gran número de estudios, los cuales manifiestan la condición dialéctica, liberadora, estimulante, ampliamente creativa y progresiva de la psicología social (Salcedo, 2006).
Salcedo (2006) concluye su estudio indicando que la psicología social debe continuar aplicándose a la persona humana como ser social, bajo tres dimensiones: la persona humana y su yo interno con las posibilidades de socialización y enculturamiento; la persona humana y su relación con los demás en sus diferentes métodos de sociabilidad (grupos, instituciones, multitudes), y la persona humana relacionada con hechos concretos de existencia. Por lo que se considera la relevancia de la psicología social en el estudio de las relaciones entre organizaciones sociales y la conducta particular, para lo cual debe vincularse con la antropología social, la psicología misma y en menor relevancia las ciencias políticas y económicas. De esta manera, la psicología social procede a tomar los datos generados por esas ciencias para establecer la conducta particular dentro del contexto social (Salcedo, 2006).
La intervención social como método estándar de la psicología social comunitaria: modelos de enfoque
La intervención social consiste en un proceso científico y técnico relacionado con el ejercicio del trabajo social como actor político-social al formar parte de la ayuda solidaria y estratégica (Fernández, 2017).
Es así como la intervención se fundamenta en tres pilares: el primero la política social quien establece los objetivos del proceso en base a los valores, ideologías y recursos disponibles en la comunidad en un espacio y tiempo determinado; el segundo pilar es el estado de bienestar que en las políticas sociales, la intervención estatal directa o no busca el cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía en áreas de educación, salud y servicios sociales, y el tercer pilar son los servicios sociales los cuales son la herramienta competente y técnica que ejecutará los derechos sociales, organizados en sectores e instituciones bajo varios campos de actuación enlazando el proceso de investigación, intervención y evaluación (Fernández, 2017).
La intervención como trabajo social debe tener un fundamento teórico de referencia para lo cual se establecen ciertos modelos, en consecuencia se desarrollarán los más representativos en el trabajo comunitario:
Modelos Psicológicos
Partiendo de que los problemas sociales se originan de conflictos psíquicos, alteraciones mentales o son establecidos en la mayoría de los casos por estos, la intervención social debe tomarlos como objetivo. Por lo que la intervención social se fundamenta en las teorías del psicoanálisis y conductismo, donde los conflictos sociales se convierten en un hecho particular de naturaleza mental en sus causas y efectos, lo cual impide el funcionamiento social (Fernández, 2017).
Por lo que para el estudio del impacto social de los problemas de salud mental se fundamenta en: enfoques psicodinámicos que establecen el diagnóstico social, la intervención, la resolución de problemas la visión funcional y el método del yo según Yelloly (1980) citado por (Fernández, 2017); el modelo socio conductista establecido por Jehu (1979) citado por (Fernández, 2017) y el enfoque cognitivo que describe los modelos de aprendizaje y se fundamenta en las tareas, según Reid y Shyne (s.f.) citados por (Fernández, 2017).
Modelos Ideológicos
De acuerdo a (Fernández, 2017) se enfoca en los modelos radicales-transformativos cuyas características son:
De acuerdo a sus objetivos:
• Transformación radical de la sociedad en su forma de propiedad y cultura.
• Liberar al ciudadano de las reglas del sistema sujeto a cambio.
• Compromiso del estado con la ideología propuesta.
• Autonomía y liderazgo de los ciudadanos.
• Reconocimiento del estado de estas solicitudes e ideales.
De acuerdo a los medios:
• Compromiso e intervención del trabajador social.
• Establecimiento de ideologías en las instituciones.
• Concientización social y demanda mediática y política.
• Actuación política regional y local.
• Control de servicios y recursos públicos.
• Reorganización de la distribución de riquezas y mejoramiento de las condiciones de los menos favorecidos.
De acuerdo al proceso:
• Pronunciamiento político-ideológico definido.
• Fundación de agrupaciones ideológicamente homogéneos con capacidad de organización, movilización y sensibilidad social.
• Inclusión de la ideología en los objetivos de la intervención social.
• Recuperación y uso de medios públicos para los objetivos propuestos. Este modelo entra en línea con las modalidades marxista/ socialista, feminista/género y los aportes medioambientales y de reivindicación según Payne (1995) citado por (Fernández, 2017) destacando:
• Las acusaciones de injusticias sociales en el sistema democrático-capitalista occidental.
• Búsqueda de cambio en la estructura socioeconómica vigente y la estructura cultural.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la intervención y los modelos de carácter individualista.
• Establecimiento ideológico de las exigencias sociales. • Establecer programas para la libertad individual y comunitaria en planes de acción.
• Intervención social fundamentada en el compromiso equitativo profesional-ciudadano, reconocimiento de las experiencias, conocimientos del mismo, reconocimiento de la libertad y autonomía del individuo.
Modelos Técnicos
En cuanto a este apartado (Fernández, 2017) establece dos modelos: gestión de casos y servicios sociales. El primero consiste en atender caso a caso, individuo por individuo, de forma integral y eficiente, indistintamente a la diversidad de instituciones y su organización, la gestión de caso posee los siguientes rasgos:
• Atención individual del caso de acuerdo a las características y las circunstancias de la persona.
• Soporte integral de los requerimientos de salud, educación, ingresos, vivienda, entre otros, y seguimiento a su evolución.
• Participación activa del usuario, familia en la planificación y desarrollo.
• Enumeración, uso y evaluación competente de recursos reales y potenciales de la organización e instituciones aliadas.
• Atención al usuario desde el respeto a la confidencialidad y privacidad.
• Sistema de apoyo interdisciplinario (abogados, psicólogos, educadores)
• Valoración del proceso de acuerdo al uso de recursos, calidad y acceso al servicio.
Por otra parte es importante destacar que la atención de casos se lleva a cabo en las siguientes fases, según Martínez (2005) citado por (Fernández, 2017):
• Fase de atención y asesoría: limitación del caso, elección del servicio acorde al usuario.
• Fase de revisión: estudio de recursos e instituciones requeridas, acorde a leyes y procesos administrativos.
• Fase de intervención: aplicación de técnicas determinadas para: orientas e informar, crear redes de apoyo, desarrollo de habilidades y capacidades, ejecución de programas e informes sociales.
• Fase de seguimiento: Evaluación de la eficiencia del proceso, acompañamiento.
• Fase de supervisión: Evaluación de la eficiencia del servicio social y sus recursos.
El segundo modelo son los servicios sociales como instrumento técnico aplicado para la defensa y establecimiento de los derechos sociales. La cual sigue las siguientes líneas de referencia según Méndez-Bonito (2000) citado por (Fernández, 2017):
• El valor humano como referencia ética: la defensa de la libertad, interrelaciones con responsabilidad colectiva, igual de derechos. Los valores morales de solidaridad, inclusión, desarrollo reivindicación y lucha según Zamanillo (1995) citado por (Fernández, 2017).
• Fidelidad a la evaluación técnica y el proceso administrativo aprovechando los recursos: internos como la motivación, autoestima, conducta afectiva, higiene, psicología y psiquis, economía y social personal y familiar; y los externos provenientes de organismos públicos y privados vinculados.
• Actuación uno a uno con la persona como protagonista y eje central de la intervención, para lo cual el trabajo social se centra en el individuo y sus familias, las comunidades con la aplicación de métodos integrales.
Modelos comunitarios
Cada persona se desenvuelve en una comunidad por lo que los conflictos individuales recibidos y atendidos tienen su origen o efecto en el funcionamiento de la comunidad. Por lo que la comunidad es un agente que puede ser visto como objeto de intervención o como mecanismo para resolución de problemas, de acuerdo a Pastor Seller (2004) citado por (Fernández, 2017). La intervención comunitaria se lleva a cabo mediante las fases detalladas por Ander Egg (2006) citado por (Fernández, 2017):
• Diagnóstico de problemas y necesidades: a través del uso de técnicas de recolección de información como observación, entrevista, encuesta, fuentes documentales.
• Planificación: determinación de objetivos con actores de la comunidad, estableciendo planes y acciones con descripción de recursos, tiempos y coordinación.
• Intervención: ejecución de las tareas descritas en los planes y propuestas.
• Evaluación: determinación de los resultados y síntesis de los factores implicados, relación con el cumplimiento de objetivos, procedimientos, actuación de usuarios, entre otros.
Entre los modelos comunitarios presentes en las últimas décadas se encuentran: los enfoques tradicionales (desarrollo de la comunidad y acción social), la perspectiva socialista, el enfoque de redes sociales, la investigación-acción comunitaria y la planificación integral.
Modelos Socio-Laborales
Como parte del trabajo social se incluye la creación de oportunidades laborales a través de políticas sociales adecuadas a las laborales, integrando métodos y conocimientos para la actuación acorde a la situación económica y laboral de la sociedad, generar modelos de inserción socio laboral a partir de información, cooperación con la economía social y cooperativa. A partir de este modelo se establece a la intervención como instrumentos para la inserción de laboral partiendo de: Orientación socio-laboral con la colaboración entre orientación laboral y la intervención social incluidos en las actividades personales y planes colectivos; y por último la economía social como las asociaciones, cooperativas, empresas de inserción o fundaciones.
Modelos especializados
Se enfoca en la variedad de campos presentes para la intervención social como: personas sin hogar, discapacitados, inmigración, dependientes de drogas, enfocado en la escuela, adulto mayor, juventud, así como los nuevos campos trabajo sociorural, medioambiente, mediadores, entre otros.
Planes de desarrollo comunitario: Técnica para la planificación de acciones bajo liderazgo comunitario
De acuerdo con (Gomá, 2007) un plan de desarrollo comunitario (PDC) es un instrumento político de acción comunitaria, con mucha presencia en el ámbito educativo y de los valores, el cual se inicia desde una perspectiva global que continua con una serie de transformaciones y mejoras de un lugar, con el objetivo de incrementar la calidad de vida de sus residentes. En este proceso la participación activa es la estrategia y método base para alcanzar las metas. Los componentes de todo PDC son: El diagnóstico comunitario y participativo, el acuerdo para el desarrollo comunitario, los recursos humanos y la estructura organizativa, los recursos económicos e infraestructurales (Gomá, 2007).
El diagnóstico participativo según (Gomá, 2007) es una actividad donde interactúan todos los agentes implicados, se debe identificar los actores presentes en la localidad (ciudadanos, servicios e instituciones), comunicar y crear las pautas de relación (apertura espacios de comunicación entre los actores), construcción del conocimiento (situación actual de la comunidad, datos socioeconómicos, demográficos, definición del problema y necesidades).
En lo referente al acuerdo para el desarrollo comunitario, este se refiere a un documento político y contractual firmado por líderes comunitarios, institucionales, asociaciones el cual establece el compromiso político, la referencia técnica, transparencia y control ciudadano (Gomá, 2007).
En cuanto a los recursos humanos y la estructura organizativa (Gomá, 2007) establece tres niveles: nivel de impulso institucional (integración y diálogo entre comunidad, instituciones, servicios, para impulsar las acciones, directrices y objetivos mediante la formación de la Comisión institucional); nivel de dirección técnica (formado por responsables técnicos de administraciones y comunidad que formaran la Comisión técnica la cual diseñara el plan de trabajo); y por último el nivel de gestión operativa (personal técnico y de servicios públicos y comunidad que ejecutan las actividades del plan de trabajo).
Por último, en lo referente a los recursos económicos y de infraestructura se debe establecer las estrategias para adquirir los recursos económicos y la variabilidad de fuentes de financiamiento que permitirá el diseño ejecución y evaluación del plan. De igual modo se establece los instrumentos, equipos y espacios físicos necesarios para llevar a cabo todas las etapas del plan (Gomá, 2007).
La transformación social como tarea comunitaria y política. Políticas públicas, la comunidad y la intervención psicosocial política y comunitaria
La transformación social se ha convertido en un objetivo principal para la psicología comunitaria, ya que su medio de actuación implica la transformación del hábitat, modo de vida, concepción de sí mismos/as, tanto en personas de una sociedad y que forman parte de la comunidad como en la comunidad misma (Montero, 2010).
La necesidad de transformación de comunidades tanto en América Latina como el mundo proviene de las carencias de dichas comunidades, así como las necesidades normativas vinculadas a éstas que suelen ser incluidas en los programas de políticas públicas. Para ello la participación, requiere de múltiples acciones que se exponen en las relaciones y las estructuras privadas, colectivas de la comunidad y colectivas-públicas de la sociedad donde se localiza dicha comunidad, ya que las actividades suceden en los espacios de consejos comunales, parroquias, municipios, departamento, ciudad, el Estado, la Nación en simultáneo (Montero, 2010).
Uno de los aportes de la psicología comunitaria a la política ha sido la integración de los agentes sociales de forma armoniosa, eficiente, respetuosa, consciente, reflexiva y participativa. Esto es vital para la interacción entre políticas públicas para las comunidades, agentes intermedios como técnicos, ONGs, universidades y organizaciones y asociaciones comunitarias. De la relación entre esos agentes depende el fracaso o limitación de las políticas (Montero, 2010).
De igual modo la falta de concientización, familiaridad y capacitación del personal encargado de ejecutar los programas y proyectos de las diferentes políticas públicas es cada vez mayor. Por lo que se requiere lograr un lenguaje común y entendible por todos los actores políticos profesionales, ciudadanía y comunidades organizadas, así como estudiar las necesidades sentidas en especial las que no han sido tomadas en cuenta por las políticas de Estado, dejar a un lado prejuicios y estereotipos de funcionarios y técnicos, así como personas de la comunidad (Montero, 2010).
Otro aspecto importante son las carencias en cuanto a consultas o cambios en los objetivos de las políticas definidas por técnicos por temor o presión política, que pueden desencadenar en proyectos que atentan contra la economía, el ambiente, la historia y los ciudadanos, por lo que es fundamental alcanzar un entendimiento y respeto mutuos para alcanzar un trabajo en conjunto y ampliamente participativo (Montero, 2010).
En vista de estas razones se toma en cuenta el modelo indicado por (Montero, 2010) llamado Consorcio Social el cual consta de una organización de base en la comunidad que incluye actores como técnicos, especialistas y organismos del estado para la ejecución de las políticas públicas, con diferentes niveles de actuación y la probabilidad de un control eficaz y equilibrado del conocimiento, recursos y los intereses de la comunidad con más beneficios políticos. En ese modelo el Estado es quien financia a través de programas, los especialistas y personal competente son quienes dirigen el trabajo que se efectuará en la comunidad y las organizaciones comunitarias expresan sus requerimientos, toman decisiones, evalúan el cumplimiento de las actividades de las actividades en las que intervienen todos los agentes y analizan los logros alcanzados, con la posible adición de nuevos objetivos, así como solicitar y rendir cuentas.
Aplicación de los Planes de Desarrollo Comunitario, Modelos de Intervención Social y el Consorcio Social en los espacios comunitarios de Venezuela
Siguiendo este orden de ideas es posible la aplicación de las distintas metodologías de la psicología social comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de convivencia y bienestar en las comunidades de Venezuela. En muchas ocasiones el Estado venezolano ha realizado un llamado para la integración de las comunidades en las estrategias de desarrollo económico y social de la nación. Tomando en cuenta los modelos psicológicos, ideológicos, comunitario, socio-laboral y especializado descritos anteriormente, dentro del diseño de planes de acción dirigidos al desarrollo de las comunidades, para lo cual se puede incluir el formato consorcio social de Montero (2010), se hace necesario integrar en mesas de trabajo a los Líderes de comunidades como Jefes de calle, voceros de concejos comunales, madres del barrio, representantes del Estado, organizaciones que forman parte de la vida diaria de las comunidades y realizar un diagnóstico de las necesidades, seleccionar el problema a resolver y las alternativas de solución. Como parte de este Consorcio se establecerá un eje técnico quien dirigirá las actividades productivas, educativas, sanitarias, infraestructura, entre otros.
Se debe formar el eje operativo del consorcio en el cual estarán todos los posibles actores que ejecutarán las actividades previstas en el plan. De igual modo se formará un eje directivo conformado por líderes comunitarios quienes evaluarán la efectividad de las actividades. Es importante recomendar la vinculación de dichos planes de desarrollo comunitario con las estrategias expuestas en el plan de la patria para el desarrollo sostenible económico y social 2019-2025 ya que de esta manera se integran por completo los intereses de la comunidad con las políticas públicas existentes, a fin de dar respuestas a las necesidades claves del pueblo y al mismo tiempo estar guiados en los objetivos que se busca como nación.
De igual modo es importante recalcar que la psicología social comunitaria busca transformar al hombre bajo la satisfacción de necesidades de la población mediante el desarrollo de una mentalidad más solidaria más colectiva que permita mejorar la convivencia social a través de sistemas de apoyo conformados por voceros de la comunidad, organizaciones que hacen vida en la misma, la representación del Estado y movimientos políticos y sociales.
REFERENCIAS
Crespo, E. (1995). Introducción a la Psicología Social. Madrid, España: Editorial Universitas S.A. Obtenido de https://eprints.ucm.es/id/eprint/13929/1/Introduccion_psi_soc.pdf
Fernández, S. (2017). La teoría en la intervención social. Modelos y enfoques para el trabajo social del siglo XXI. Acción Social. Revista de Política social y Servicios sociales, 1(1), 9-43. Obtenido de https://socialmurcia.files.wordpress.com/2016/11/accion-social-1-2-2017.pdf
Gomá, R. (2007). La acción comunitaria: transformación social y construcción de ciudadanía. Revista de Educación Social (7). Obtenido de https://eduso.net/res/revista/7/marco-teorico/laaccion-comunitaria-transformacion-social-y-construccion-deciudadania
Montero, M. (2010). Fortalecimiento de la ciudadanía y transformación social: área de encuentro entre la psicología política y la psicología comunitaria. Revista PSYKHE, 19(2), 51-63. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v19n2/art06.pdf
Salcedo, E. (2006). La psicología social: fundamentos del orden y cambio social. Psicogente, 9(16), 68-74. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/4975/497552138006.pdf